Por Irma Gallo
Escribe Oviedo que la personalidad y la obra del Inca Garcilaso de la Vega “son la expresión más intensa del dilema y el drama que era, en esa época, ser un mestizo criollo”, y en este breve ensayo partiremos de dicha afirmación para argumentar, en primer lugar, porque en el análisis de la obra de este autor no se puede obviar su biografía.
Producto de dos sangres de abolengo —su madre, Isabel Chimpu-Ocllo era una princesa, nieta del Inca Túpac Yupanqui, y entre los antecesores de padre, el capitán Garcilaso de la Vega, se encontraban su homónimo el poeta Toledano, así como el Marqués de Santillana—, nació en Cuzco con el nombre de Gómez Suárez de Figueroa, apenas ocho años después de la conquista española y del derrocamiento del último Inca, Atahualpa. Sus padres no se casaron —no era legal en la época—, pero su nacimiento no fue producto de una violación, sino de una unión, y su padre lo reconoció y dejó establecido en su testamento que se dedicara una cantidad para que viajara a España a recibir educación formal.

Ser mestizo, esa condición equiparable a la ilegitimidad, lo impulsó a marchar a España a reclamar lo que por derecho de su padre le pertenecía. Nunca lo consiguió. Vivió en relativa pobreza en Madrid, hasta que encontró a unos familiares de su padre que lo acogieron con cariño; incluso heredó de ellos una relativa fortuna después de que murieron.
Con el paso de los años, el Inca Garcilaso de la Vega consiguió un sólido prestigio literario y el respeto de españoles y mestizos. Y lo hizo por medio de sus obras literarias: La Florida del Inca (1605), y mucho más, con los Comentarios reales de los Incas (1609), obra en la que pondrá de manifiesto el orgullo que le provoca su condición de mestizo, al tiempo que intentará, por todos los medios, de reconciliar la barbarie de la conquista con el fin último de la imposición de la religión “verdadera”: el cristianismo.
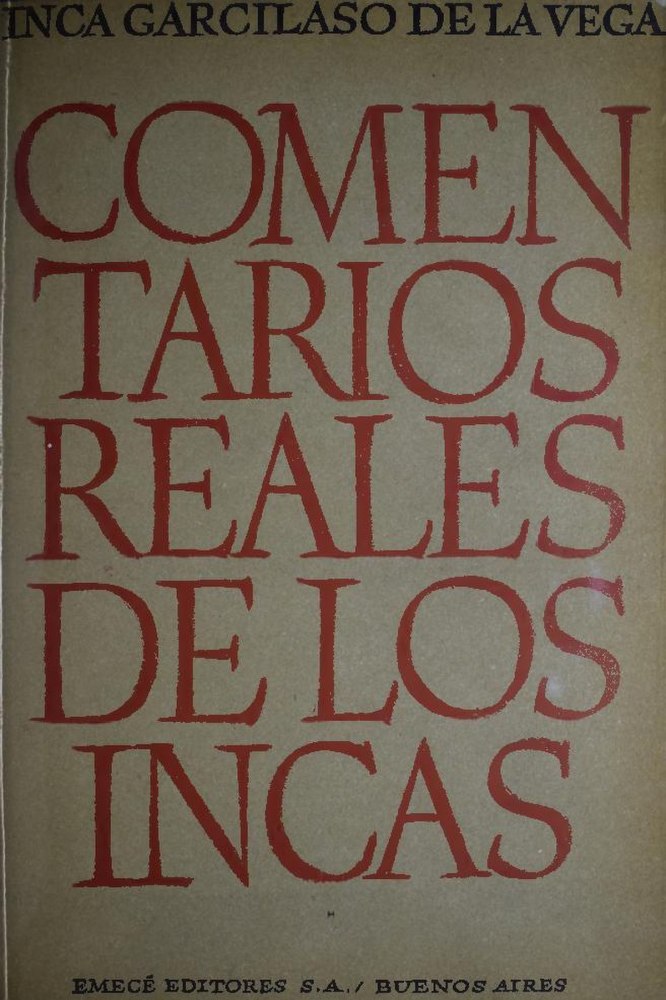
Los Comentarios Reales de los Incas
Con características indudablemente literarias —al respecto, Giuseppe Bellini escribe que Menéndez Pelayo “veía la presencia de una fuerza imaginativa «muy superior a la vulgar», que Garcilaso le parecía poseer”— , como la inserción del yo en la narración, la voluntad de definir un estilo propio y una prosa de alta calidad con influencia humanista, los Comentarios no sólo significaron la cúspide de las crónicas de Indias —Oviedo incluye esta obra del Inca Garcilaso de la Vega en lo que llama la “Edad de Oro” del género—, sino que tuvieron una repercusión más allá de lo literario, incluso después de más de un siglo de haber sido publicados; por ejemplo, con la rebelión de Túpac Amaru II contra los administración española en Perú, que dio inicio el 4 de noviembre de 1780.
Mucho se ha criticado a Garcilaso por justificar la conquista española del Perú, con todo y sus métodos violentos. Sin embargo, no se puede hacer de lado, una vez más, el tema de su biografía: como hijo también de un capitán español, en su persona convivían el respeto, la responsabilidad, el cariño y el orgullo por las dos razas, la india y la española. ¿Por qué habría de renegar de una? Ahora bien, este ensayo no es el espacio para proponer juicios de valor, sino para identificar esos momentos de tensión en los Comentarios.
Comencemos, primero, con las ocasiones en que el Inca Garcilaso de la Vega se precia de su origen inca, y tan temprano en la narración como lo son las Advertencias acerca de la lengua general de los indios del Perú, se lee lo siguiente: “Para atajar esta corrupción me sea lícito, pues soy indio, que en esta historia yo escriba como indio con las mismas letras que aquellas tales dicciones se deben escribir”.
Como orgulloso inca que era, Garcilaso de la Vega demoniza todo lo que hubo antes del imperio de sus antecesores. Para empezar, dedica el capítulo IX del libro I a exponer el “estado salvaje” en que vivían los indios de la época preincaica. Los califica de crueles por los sacrificios humanos que realizaban (capítulo XI del Libro I), y a las mujeres todavía más que a los hombres. Escribe frases como: “es de saber que en aquella primera edad y antigua gentilidad unos indios había poco mejores que bestias mansas y otros mucho peores que fieras bravas”. Además, señala que adoraban hierbas, piedras, animales como la zorra, el perro o las culebras grandes, y “no supieron, como los gentiles romanos, hacer dioses imaginados, como la Esperanza, la Victoria, la Paz y otros semejantes, porque no levantaron los pensamientos a cosas invisibles”.
Es de llamar la atención esta referencia a los romanos, ya que en la segunda etapa histórica de sus Comentarios, el autor establecerá una semejanza entre ese imperio y el de los incas, y con su ocaso (del último) justificará la conquista española.
A partir del capítulo XV, también del Libro I, Garcilaso de la Vega comienza a referirse a los reyes incas y a preparar la llegada de los españoles. Es importante señalar que en esta parte de la obra es donde con mayor énfasis se manifiesta la nostalgia del autor —que se puede considerar la causa de una deformación histórica—, ya que describe las costumbres y cuenta la historia de sus antecesores con esta pátina de la emoción con la que seguramente la escuchó por parte de ellos, cuando era un niño.
En el comienzo de este capítulo, el Inca Garcilaso de la Vega aglutina en unas cuantas líneas el ocaso de la “bárbara” cultura preincaica, el surgimiento de los incas con todo su esplendor y el “aviso” de la llegada de los españoles y con ellos, de la fé verdadera.
Viviendo o muriendo aquellas gentes de la manera que hemos visto, permitió Dios Nuestro Señor que de ellos mismos saliese un lucero del alba que en aquellas oscurísimas tinieblas les diese alguna noticia de la ley natural y de la urbanidad y respetos que los hombres debían tenerse unos a otros, y que los descendientes de aquél, procediendo de bien en mejor cultivasen aquellas fieras y las convirtiesen en hombres, haciéndoles capaces de razón y de cualquiera buena doctrina, para que cuando ese mismo Dios, sol de justicia, tuviese por bien de enviar la luz de sus divinos rayos a aquellos idólatras, los hallase, no tan salvajes, sino más dóciles, para recibir la fé católica y la enseñanza y doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia Romana.
Inca Garcilaso de la Vega
En el mismo capítulo, el autor continúa subrayando la grandeza de los incas en contraste con la barbarie de sus predecesores; explica que eran monoteístas (lo que interpretaba como una evolución con respecto a las culturas preincaicas) y que rendían culto al sol, además de que los reyes descendían directamente de éste. En el siguiente capítulo, el XVI, hace el relato de los primeros reyes según se lo contó un tío inca. La nostalgia se deja sentir en las palabras de su pariente, aderezada con una dosis de rencor contra los españoles: “este nuestro grande, rico y famoso Imperio que tu padre y sus compañeros nos quitaron”.
En el recuento de las glorias del imperio inca, Garcilaso de la Vega menciona la existencia de los amautas, “hombres de buenos ingenios que (…) filosofaron cosas sutiles”, y que componían comedias y tragedias. Por otra parte, aunque afirma que no alcanzaron grandes avances en el conocimiento de la astrología y la filosofía, sí reconoce que llevaban la cuenta de los años y los equinoccios, además de la pericia que tuvieron en la geometría y la aritmética.

Mención especial merecen los capítulos I y II del Libro 4, sobre la casa de las vírgenes dedicadas al sol, mujeres de sangre real proveniente de los reyes incas —no se permitían las “mezcladas con sangre ajena, que llamaremos bastardas”—, que vivían en clausura y perpetua virginidad y se consideraban esposas del sol, ya que en esta historia (verídica o no) hay una semejanza insoslayable con la vida de las monjas católicas, como si se tratara de un presagio. Aunque el verdadero presagio de la llegada de los españoles, según el autor, lo tuvo el Inca Viracocha: “que después que hubiese reinado cierto número de ellos había de ir a aquella tierra gente nunca jamás vista y les habría de quitar la idolatría y el Imperio”. Sin embargo, fue el Inca Huaina Cápac, padre de Atahualpa, quien recordó el presagio cuando se dio cuenta de que siendo el rey inca número 12, él sería el último antes de que el imperio llegara a su fin, lo que sucedió en efecto, ya que su hijo fue derrotado por los conquistadores españoles.
Finalmente, aunque nunca escribe el nombre de Francisco Pizarro ni narra la derrota y posterior ejecución del último rey inca, Atahualpa, a manos del conquistador español, de alguna manera el Inca Garcilaso de la Vega justifica estos hechos y la consiguiente caída del imperio inca al dedicar varios capítulos de la segunda parte de sus Comentarios a describir a detalle la crueldad del rey:
Mayor y más sedienta de su propia sangre que la de los otomanos fue la crueldad de Atahuallpa, que, no hartándose con la de doscientos hermanos suyos, hijos del gran Huaina Cápac, pasó adelante a beber la de sus sobrinos, tíos y parientes, dentro y fuera del cuarto grado, que como fuese de la sangre real, no escapó ninguno, legítimo ni bastardo. Todos los mandó matar con diversas muertes: a unos degollaron; a otros ahorcaron; a otros echaron en ríos y lagos, con grandes pesgas al cuello, porque se ahogasen, sin que el nadar les valiese; otros fueron despeñados de altos riscos y peñascos.
Inca Garcilaso de la Vega

Desde principios del siglo XX hasta la fecha, el racismo y la xenofobia continúan vulnerando los derechos humanos y amenazando la seguridad de millones de personas en todo el mundo, sobre todo en los Estados con filiación nacionalista llevada al extremo. Por ello, releer los Comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, —que aún con todas las críticas que puede hacérsele es un libro que deja bien claro el orgullo del autor por su origen—, nos puede servir como inspiración para intentar una suerte de reconciliación entre los opuestos, y con ello avanzar en la construcción de sociedades menos polarizadas. Puede sonar idealista, incluso utópico, pero ¿para qué sirve la literatura sino para soñar que otros mundos son posibles?
Obras citadas
Bellini, Giuseppe. Los «Comentarios reales», historia «personal» del Inca Garcilaso, y las ideas del honor y la fama. Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2008.
De la Vega, Inca Garcilaso. Comentarios reales (Parte I). Edición digital. s/f. s/p.
———————————. Comentarios reales (Parte II). Edición digital. s/f. s/p.
M. Menéndez y Pelayo. Historia de la poesía hispanoamericana II. Madrid, Ed. Nacional, 2008.
Oviedo, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana I. De los orígenes a la emancipación. Madrid, Alianza Editorial, 2012.


Deja un comentario